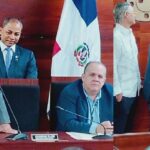Río San Juan.- Pasaron 17 años desde que apliqué en mi primer intento en entrar a Estados Unidos, en 1999, antes de que este 22 de marzo recibiera el permiso para visitar la Gran Manzana. 28 días después ya estaba cumpliendo aquel legendario dicho que reza, el que no ha ido a Nueva York muere ciego.
Río San Juan.- Pasaron 17 años desde que apliqué en mi primer intento en entrar a Estados Unidos, en 1999, antes de que este 22 de marzo recibiera el permiso para visitar la Gran Manzana. 28 días después ya estaba cumpliendo aquel legendario dicho que reza, el que no ha ido a Nueva York muere ciego.
Y en verdad llegué miope, o tuerto, ya que cuatro viajes a España, avalan esta aseveración. Aunque España no es un país tan cosmopolita con Nueva York, para aquel que nunca ha salido de su país como era mi caso, el cambio es del cielo a la tierra.
 A las 10:00 a.m. del miércoles 20 de abril me llegó la hora de partir desde aeropuerto general Gregorio Luperón de Puerto Plata. No soy Balbuena, el personaje escenificado por Luisito Martí, pero inminentemente ya sabía que iba rumbo a ‘Nueva Yol’. En esta primera experiencia me hice escoltar de la mejor compañía y guía, mi hermano y amigo de toda la vida Juan Carlos Alonzo, a quien sus 20 años de residencia en la babel de hierro lo dotaron de una vasta experiencia.
A las 10:00 a.m. del miércoles 20 de abril me llegó la hora de partir desde aeropuerto general Gregorio Luperón de Puerto Plata. No soy Balbuena, el personaje escenificado por Luisito Martí, pero inminentemente ya sabía que iba rumbo a ‘Nueva Yol’. En esta primera experiencia me hice escoltar de la mejor compañía y guía, mi hermano y amigo de toda la vida Juan Carlos Alonzo, a quien sus 20 años de residencia en la babel de hierro lo dotaron de una vasta experiencia.
Durante el vuelo se apoderaron de mi todo tipo de pensamientos: por fin lo logré, voy a estar con mis hermanos mayores y amigos que tantas veces me dijeron que por que no iba a visitarle. Cómo será este país? sus calles, sus gentes, estructuras legendarias y su clima.
Cuando a las dos de la tarde escuché a la azafata decir, “damas y caballeros, buenas tardes, Jet Blue le informa que acabamos de llegar a New York, favor permanecer en sus asientos hasta que se produzca aterrizaje”, por la ventanilla empecé a ver desde lo alto el suelo americano. Sus grandes edificaciones y una procesión de automóviles que se movían en toda dirección.
Maletas en manos seguí muy de cerca mi guía sin perderlo de vista ni un momento.
Ya en Aduanas, Juan Carlos me hace una señal y me dices: sigue esa fila. Mis ojos no dejaban de relojear a todos lados, muchas veces de manera discreta, en otras el asombro me delataba. Ya en la caseta de chequeo, vieron las primeras preguntas del agente encargado de chequear mis documentos para darme entrada. ¿Traes usted bebidas?, preguntٖó en un español machacado. Si señor, respondí como con sed. ¿Cuantas botellas?, Una señor. ¿Traes alimentos?, No señor. Eso vastó para que me dijera “Sígame”.
Mi corazón latió más rápido que Luguelín y Félix Sánchez en una carrera. Me dije, “acabo de meter la pata”. Pues recordé que en vez de una botella llevabas dos. Ya que al loco Luichi le habían enviado un Brugal. Pero también me di cuenta que llevaba quesos y le dije que no a ese agente. Eso es mentir o perjurio allí. El cuerpo y mi corazón me estaban jugando una mala pasada; la mente me traicionó.
Llegamos a un cuartito y me dijo que dejara maleta de mano al entrar. Allí vi dos morenos como de seis cuatro vestidos de policías. Me dije “Dios mío no me lo puedo creer que me pasara igual que a Ramírez y mucho en España que lo regresaron de España, después de haber llegado. ¿Cómo aguantaré a los tigueres relajándome? ¿Cuántas cuerdas tendría que aguantar? Me imaginaba preguntándome: ¿Dime Luis cómo te fue, te gustó. Paseaste mucho? y otras más.
Hasta de Rafael Manhattan me acordé cuando se fue en yola aquella vez que lo soltaron en La Romana y pensó que estaba en Manhattan.
“Siéntese”, dijo el agente. Le pasé mi pasaporte a otro policía que había frente a un computador. Yo seguía sudando frío. Mi mente hacía preguntas rápidas y buscabas respuestas más rápidas.
Cinco minutos pasaron, a los diez ya mi sudor estaba en las medias. Miraba de reojo a los morenos apostado en un lateral inmóvil como si estuvieran jugando agente y sipol. Fue entonces cuando escuché mi nombre, “Luís Antonio Hernández”, sí señor. Me paré privando en veterano de viaje y ya frente a este escuché cuando me dijo” Ok Mister”.
Estoy libre dije. Salí de ahí y me dirigí a la correa. No había visto a mi guía. A él lo chequearon por otro lado.
Ya con mis maletas, apareció Juan Carlos. “¿Te llevaron a cuarto? Preguntó. Si, respondí. “Es simple rutina para aquellos que entran por vez primera aquí”, me tranquilizó.
No por mucho tiempo, pues faltaba un último chequeo. Ahí volvieron las preguntas: ¿Traes bebidas? Sí señor. ¿Cuántas botellas? esta vez dije dos. ¿Y alimentos y dulces? Si señor. ¿Qué? Quesos señor. Ok. Ya libre nos dirigimos a la puerta de salida, ahí vi a mi amigo Domingo Gil, quien nos aguardabas para llevarnos a nuestro destino.
Iniciamos el clásico recorrido hacia los parqueo en busca del coche, perdón, carro, pensé que estabas en España. Fuera de aeropuerto, en mi primer contacto visual que tuve con la Gran Manzana me sentí como si estuviera por la Kennedy en Santo Domingo, específicamente por el tramo de Ikea y la Churchill, los mismos elevados.
Mientras Juan Carlos y Domingo intercambiaban algunas palabras, yo iba perplejo mirando las edificaciones, el tipo de construcción, las avenidas de cinco carriles, los parques y los complejos deportivos que iban apareciendo en mi vista.
Tras un recorrido de unos diez o quince minutos, Domingo me dijo “estamos en Queens, y si mira a tu derecha encontrarás el estadio de los Mets”, lo vi imponente. Luego El Bronx, con su legendario estadio Yankees. Cruzamos puente y ya en Manhattan buscamos mi destino. 173 w con Fort Washington, allí me esperaban mis hermanos mayores, Tita, Tato, César y Negro.
Mi hermana nos recibe con besos abrazos y bulla. Mi hermano mayor con un fuerte abrazo y luego Tato. Negro estaba en labores. Eran como las cinco de la tarde. Entre preguntas y chercha llegó la comida. Arroz y habichuelas, niños envueltos y pierna asada. Luego un trago de Euskadi y cervezas, preguntas sobre nuestra madre y hermanos aquí en Río San Juan. En esa tertulia dos dan las siete y media, Domingo y Juan Carlos se despiden, un para Long Island y otro para Brooklyn.
Siguiendo los tragos y la chercha. Llega mi amigo Ángel Arismendy La Paz. Otra ronda de preguntas y tragos. Dime de fulano y fulanito. Luego llegó mi otro hermano Negro y al fin estábamos juntos los cuatro.
Continuará…